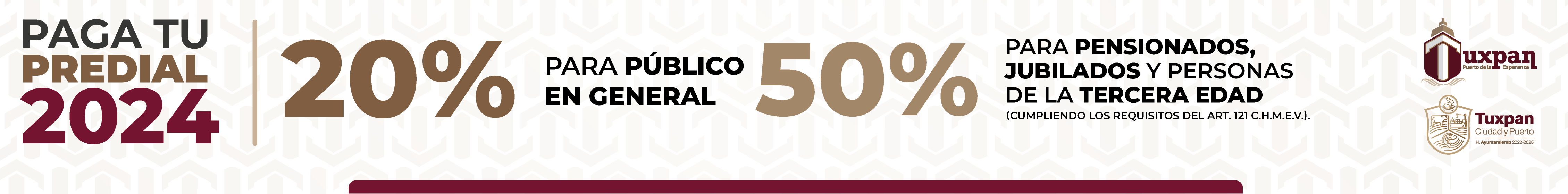Gabriela Warkentin
Un día, una persona a la que quise desde el alma, murió en un avionazo. Ese mismo día, se me instaló el miedo en el cuerpo, y yo sin darme cuenta.
El miedo tiene esa elusiva cualidad de penetración instantánea, sin avisar, no te deja ni para dónde hacerte. De golpe te sabes frágil, estás frente a un horizonte líquido y las certezas se diluyen en añicos. La muerte de esa persona nunca avisó que me inyectaría un miedo estúpido a volar. Pero sucedió. A pesar de los kilómetros recorridos, que por azares laborales de mi padre, yo había planeado desde pequeña por encima de muchos mares. Y en el dolor de aquella muerte inútil, tampoco pensé si volar se me convertiría en extraño, en oscuro, sólo sucedió.
Han pasado muchos años de aquello, de ese día en que me volví a subir a un avión y me dieron ganas de llorar. Terapias, convencimientos, pilotos exprimidos en la más detallada explicación. O tal vez sólo se fue imponiendo la normalidad. Volar se hizo amigable, dejé de padecerlo. Al fin, decían todos, estábamos en épocas de tecnologías casi supersónicas. Y lo de aquel malogrado avión de mi juventud, parecía más la culpa de un Estado craquelado que el destino de una humanidad arrogante en su conquista de los cielos. O, lo que es lo mismo, dejé de pensar siquiera en si treparme al avión me daría ñáñaras.
Hasta esta semana.
Como que por accidente, vocación o porque los dioses andan distraídos, pero en los tiempos que corren nos hemos obstinado en subrayar la fragilidad. La nuestra. Ya no sólo los horizontes líquidos a la Bauman, y mucho menos el riesgo que acuñó Beck, es algo más gelatinoso, o tal vez lo que vivimos es la confirmación de que en nuestro terruño nos vemos más bonitos. Porque moverse está jodido.
No puedo quitarme de la cabeza la imagen del avión malasio derribado sobre Ucrania. Para qué tanto control en los aeropuertos, que deje usted esa cremita que rebasa los fatídicos 100 ml, que ni se le ocurra pasar la botellita con agua, que ahora el celular prendido y con batería… o al bote (de la basura). Para qué tanto jaloneo, si mientras vas rumbo a las vacaciones, a un congreso sobre VIH, de regreso a casa, alguien, allá abajo, apunta dispara y te friega. Se acabó la historia. La nota era como de hace décadas, ¿no? O un poco el 11 de septiembre reloaded.
Ya sé: es excepción en el tráfico aéreo que alguien abajo tumbe al de arriba. Pero de excepciones se articulan las tragedias. Y lo paradójico es que esto lo escribo mientras voy en un avión. Sí, entre turbulencias. Echo un ojo de vez en vez hacia la tierra, en una ingenua pretensión de descubrir al malo. Acá vamos. Hoy no quiero ser excepción, sólo paradoja.
Halo de fragilidad. La violencia en tierra y en los aires. Una sociedad conectada y exhibida. El mundo de los muchos datos rumiando la necesidad de una narrativa que confiera sentido. ¿Los poderes encontrados? ¿Otra guerra enfriada? Y luego nos decimos sorprendidos porque los muchos protestan, los más se recluyen en la conservación de sus certezas, los menos buscan a trompicones deshacer los nudos de la historia que les veníamos contando. Ese neohipismo casi ludita de la generación de los millennial tiene lo suyo. Una especie de necesidad de hacer tierra, porque no hay cable pelado que aguante tanta corriente.
No han sido buenas semanas para la Humanidad. Lo saben en Gaza, en Ucrania, en el Norte de África; lo sabemos en México. En fin, imagino que lo sabrán algunos dioses. Los que sean.
Termina el viaje. Si ustedes están leyendo este artículo es que llegué bien a mi destino. Y casi como Papa mediático: a veces a todos nos dan ganas de besar la tierra.
Porque hay domingos más azotados que otros.